Devocional 15 Agosto 2025
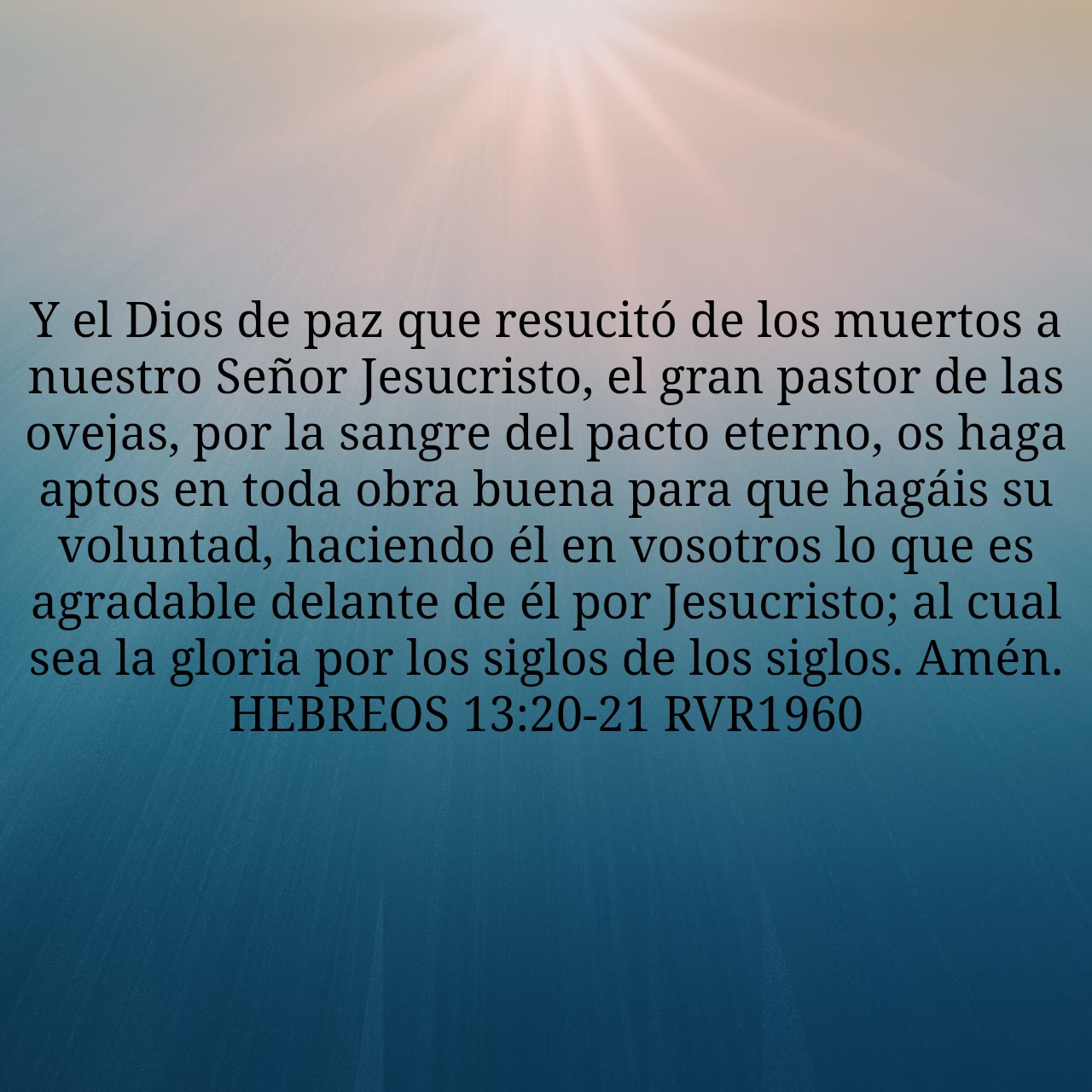
La bendición final de Hebreos no comienza con nosotros, sino con Dios: el “Dios de paz” (Ro 15:33; Fil 4:9). Esta paz no es simplemente ausencia de conflicto; es el fin de nuestra rebelión y el descanso de nuestro esfuerzo vano por ganar el favor divino (He 4:9–10). Este Dios vindicó la fe de Jesús resucitándolo de los muertos (Hch 2:24; 17:31), demostrando que Él es el “gran pastor de las ovejas” (Sal 23:1; Ez 34:23; Jn 10:11). Su resurrección confirma que el Pastor que nos guía ya ha recorrido el camino de perfecta confianza en el Padre (He 12:2).
Desde este fundamento inconmovible, la oración pasa a lo que Dios hace en su pueblo: nos hace “aptos en toda obra buena” para hacer Su voluntad (2 Ti 3:16–17; Ef 2:10). Esto es más que proveer recursos: es Dios mismo “haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él” (Fil 2:13). El mismo Pastor que dio Su vida por las ovejas también las entrena para la obra de Su Reino, deleitándose en su obediencia y no guardando contra ellas su antigua rebelión (Mi 7:18–19).
Y sin embargo, tanto el equipamiento como la obediencia son “por Jesucristo” (Jn 15:5; Col 1:18). De principio a fin, la gloria le pertenece a Él. La ortodoxia conduce a la ortopraxis, y la ortopraxis nos devuelve a la doxología: “al cual sea la gloria por los siglos de los siglos” (Jud 25; Ap 5:13). Este es el patrón del Reino: la creencia correcta impulsa una vida capacitada por el Espíritu, y esa vida conduce a una alabanza eterna.
Vivamos entonces como ciudadanos de este Reino, andando en las pisadas del Pastor, equipados por Su poder, agradando a Su vista, y gozándonos en que toda gloria retorna a Él.