Devocional 19 Agosto 2025
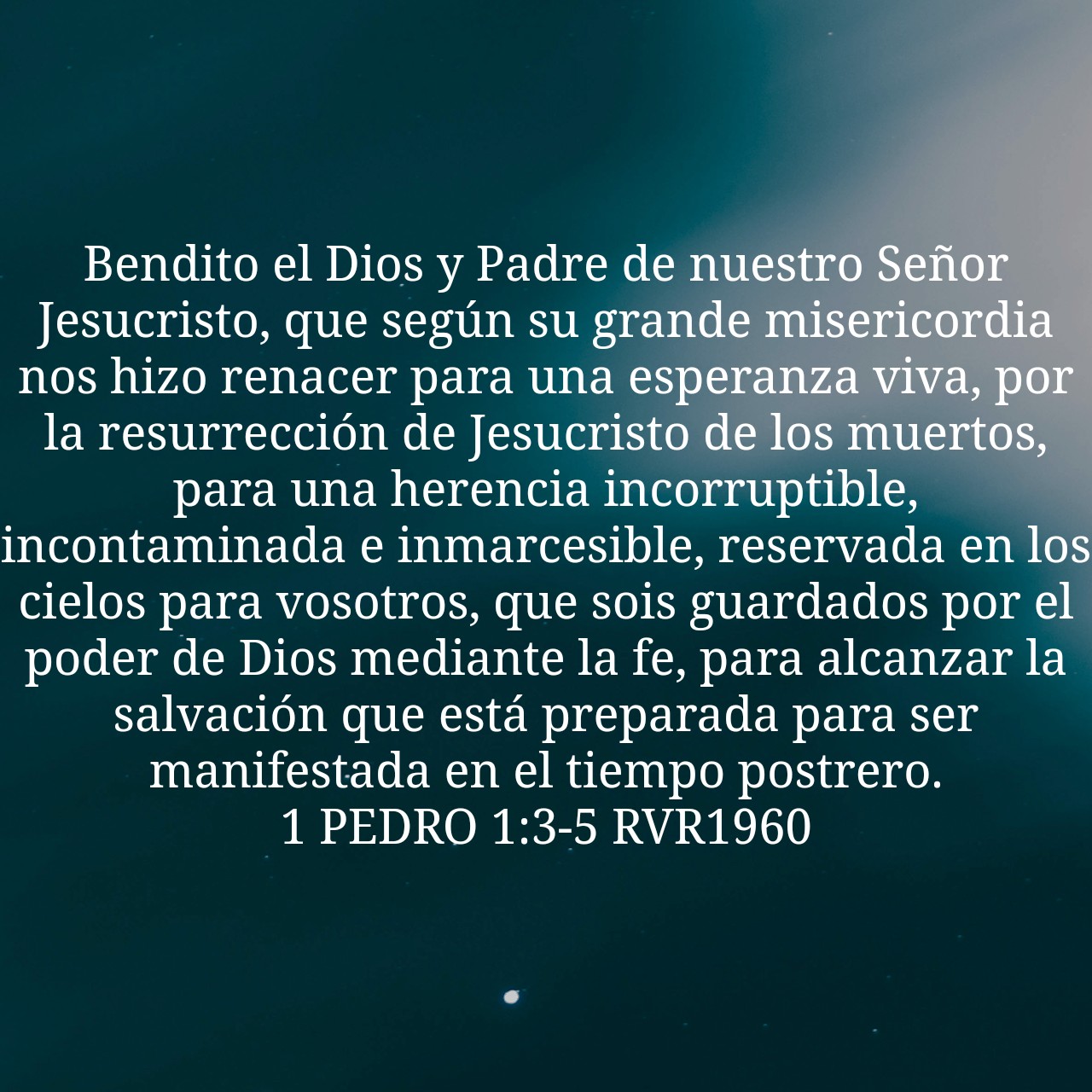
Pedro abre con alabanza, bendiciendo a Dios quien en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta esperanza está viva porque Cristo mismo vive, habiendo resucitado de entre los muertos (1 Corintios 15:20–22). Desde el momento de nuestra salvación somos atraídos hacia lo celestial, apartados del mundo al cual hemos muerto (Gálatas 2:20).
Nuestra herencia, dice Pedro, es “incorruptible, incontaminada e inmarcesible.” Los tesoros terrenales se corrompen (Mateo 6:19–20), pero esta herencia está segura, reservada en los cielos y guardada por el poder de Dios. El mismo Dios que resucitó a Jesús (Romanos 6:4) ahora nos guarda hasta que la salvación sea plenamente manifestada. Esta es la misma visión que Juan contempló: un Reino que ya avanza y que espera su consumación, cuando “los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo” (Apocalipsis 11:15).
Hebreos concuerda, recordándonos que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo (Hebreos 1:2), y que recibimos “un reino inconmovible” (Hebreos 12:28). Apocalipsis revela ese Reino en gloria, Hebreos proclama su superioridad y permanencia, y Pedro nos llama a vivir conforme a esa realidad. Más adelante escribe que aun los profetas y los ángeles anhelaron ver lo que ahora se nos ha revelado: Cristo mismo y la salvación en Él (1 Pedro 1:10–12).
Pablo también lo afirma: ya hemos sido trasladados al Reino de su Hijo amado (Colosenses 1:13–14), pero todavía aguardamos su plena manifestación (Romanos 8:18–21). Nuestra ciudadanía está en los cielos (Filipenses 3:20), y por la fe perseveramos hasta que Cristo, el personaje principal de la historia, sea revelado nuevamente (Apocalipsis 1:1).
Nuestra esperanza está viva, nuestra herencia segura, y nuestra salvación guardada, porque Cristo ha resucitado y su Reino no puede fallar.