Devocional 25 Agosto 2025
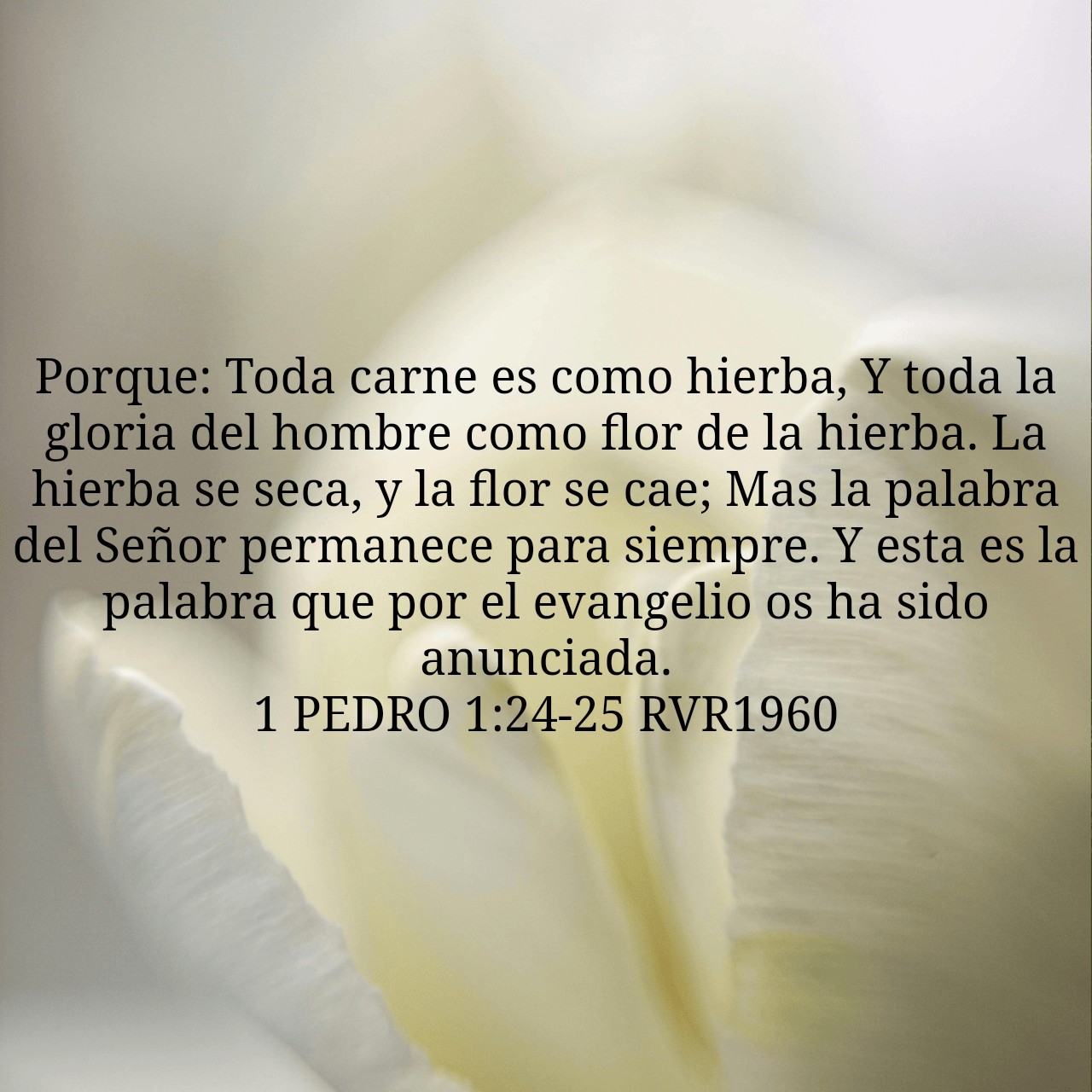
Pedro entreteje la vida cristiana con un solo hilo: el amor. Todo comienza con el amor eterno e iniciador de Dios. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” (Juan 3:16). Este amor no se gana ni se desvanece: es incorruptible, arraigado en el Verbo hecho carne (Juan 1:14).
Nuestra respuesta al amor de Dios es la obediencia. Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). La obediencia purifica el alma, no como un acto de auto-limpieza, sino como un reflejo del amor de Dios brillando sobre nosotros. Como un espejo que refleja una luz desinfectante, nuestros corazones son refinados por lo que reflejan. Juan lo afirma: “Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).
Esa obediencia inevitablemente se desborda en amor hacia los demás. Pedro manda: “Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” Y Juan coincide: “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso” (1 Juan 4:20). Amar a Dios implica amar a los que son engendrados de Él (1 Juan 5:1).
Y este amor es seguro, porque no brota de una carne pasajera. “La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece para siempre” (Isaías 40:6–8). El Verbo eterno, Jesucristo, es el evangelio anunciado a nosotros, y Él garantiza que el amor nacido en Él jamás se marchitará.