Devocional 22 Septiembre 2025
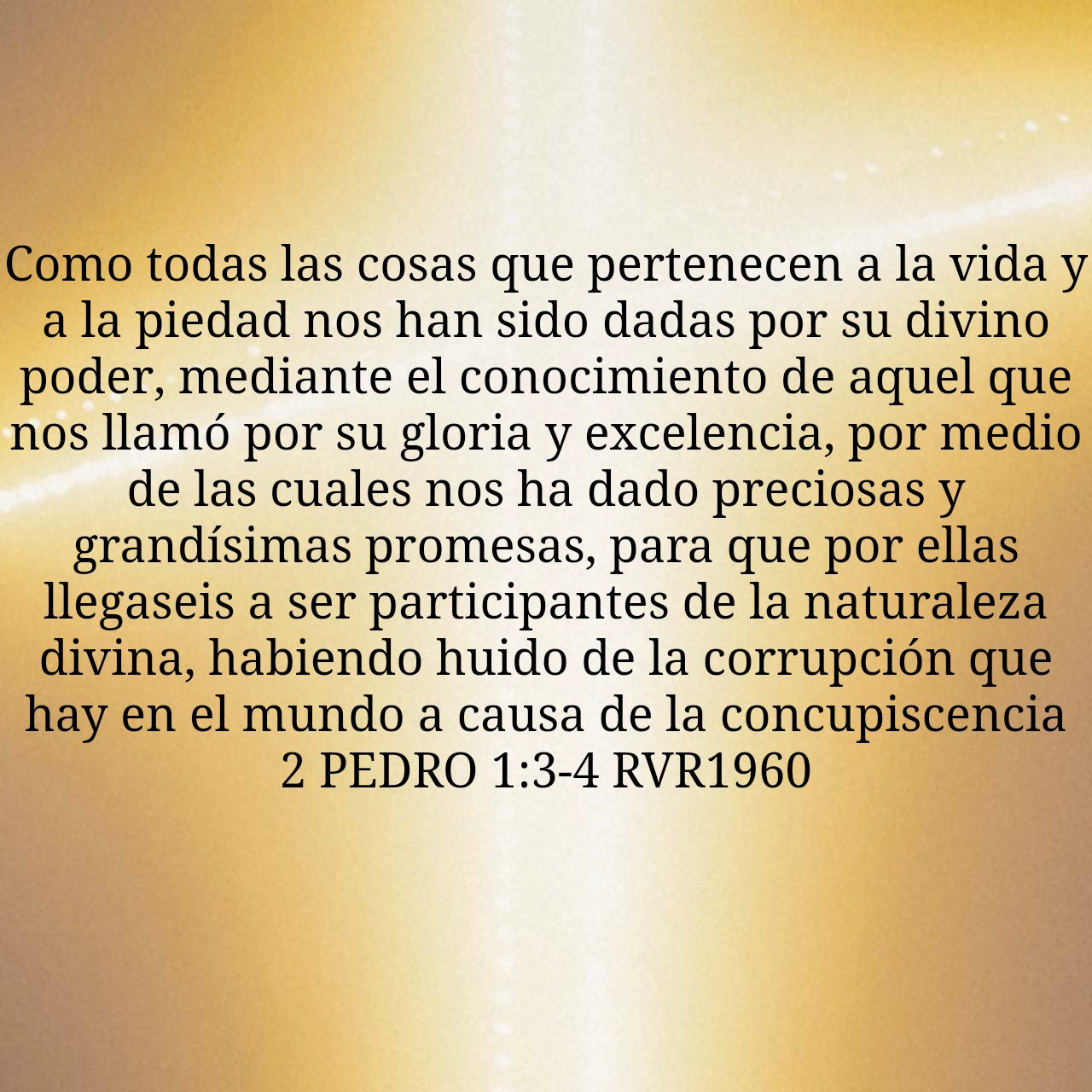
Pedro no pierde tiempo suavizando la introducción de esta carta. Comienza con una declaración tan profunda como cualquiera escrita por Juan o Pablo: el poder de Jesús es divino. No se trata de un simple maestro o profeta, se trata del mismo Dios, que provee a su pueblo todo lo necesario tanto para la vida eterna como para la piedad presente (Juan 1:1–4; Colosenses 2:9). Si alguien dudaba de que los apóstoles proclamaban la deidad de Cristo, aquí está el claro testimonio de Pedro.
Pero notemos cómo llegan estas bendiciones: no por esfuerzo humano, filosofías o secretos místicos, sino mediante el conocimiento de Aquel que nos llama. Jesús mismo dijo: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros” (Juan 15:16). Por su propia gloria y excelencia, Él nos llama a una vida que refleje su carácter (Romanos 8:29). Así se cumple la profecía de Jeremías: “Todos me conocerán” (Jeremías 31:34). El conocimiento de Dios no es un logro de los sabios, sino un regalo del Salvador.
Y este regalo no es superficial. Por su gloria se nos han dado “preciosas y grandísimas promesas”: promesas de perdón (Hebreos 8:12), de vida eterna (Juan 3:16), de la morada del Espíritu (Juan 14:16–17), y de la esperanza de resurrección (1 Tesalonicenses 4:14). Estas promesas no son meramente consuelo; son transformadoras. Nos hacen “participantes de la naturaleza divina” (Gálatas 2:20; 1 Juan 3:2). Así como Cristo participó de nuestra humanidad (Hebreos 2:14–18), nosotros participamos de su santidad y vida eterna.
Esto significa que no somos ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Todo creyente (ya sea nuevo o maduro) recibe el mismo Cristo, el mismo Espíritu, la misma suficiencia. Los falsos maestros pueden susurrar que falta alguna sabiduría oculta o experiencia más profunda, pero Pedro afirma lo contrario: en Cristo ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida cristiana no se edifica en el hombre, sino en Cristo solamente.
Participar en la vida de Cristo también significa dejar atrás la corrupción. “Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él” (Romanos 6:6). Por sus promesas no solo somos perdonados: somos libertados, apartados para vivir como quienes le pertenecen.
Cristo es suficiente. Él es el fundamento, el sustento y la meta. Todo fluye de Él, y todo regresa a Él.