Devocional 26 Septiembre 2025
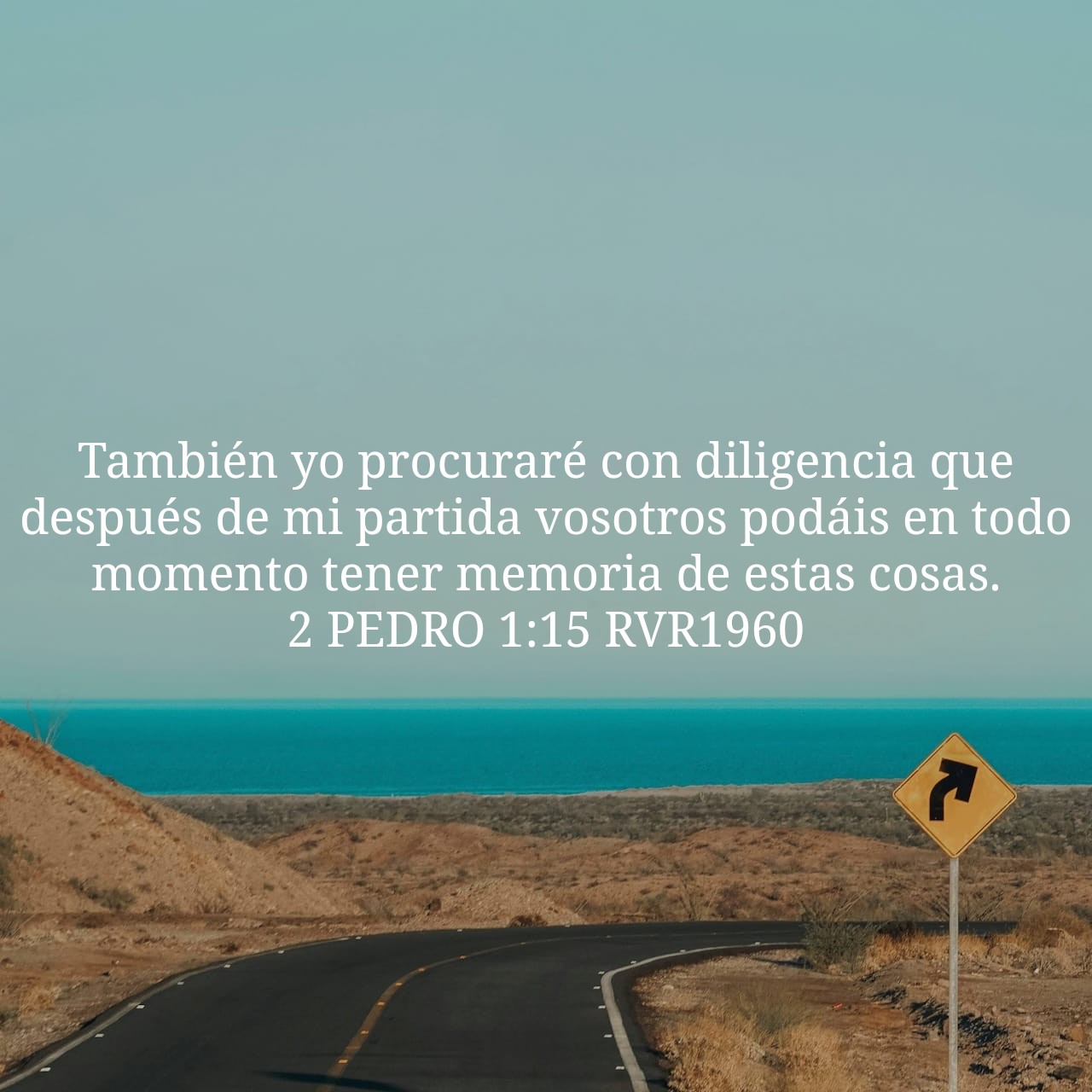
Pedro escribe como un padre espiritual, llevando lo que podríamos llamar tres cargas.
Primero, lleva la carga de recordar. Aunque sus lectores ya conocen la verdad, él la repite para su seguridad (Filipenses 3:1; Judas 1:5). La fe no se sostiene persiguiendo nuevas revelaciones, sino volviendo una y otra vez a lo que Dios ya ha dicho. Como Moisés mandó a Israel: “Cuídate, de no olvidarte de Jehová” (Deuteronomio 6:12). El olvido es el primer paso hacia la apostasía, por lo tanto la repetición de Pedro es un acto de amor.
Segundo, Pedro lleva la carga de la mortalidad. Jesús le había dicho que su muerte estaba cerca (Juan 21:18–19), y ese conocimiento dio urgencia a sus palabras. Como Pablo, quien escribió cerca de su propia partida que había “peleado la buena batalla” (2 Timoteo 4:6–8), Pedro no desperdicia su tiempo restante. Su preocupación no es su propio legado, sino la perseverancia de la iglesia.
Tercero, carga con la responsabilidad de la mayordomía. A diferencia de los falsos maestros que usan a las personas para engrandecer su propio nombre (2 Pedro 2:1–3), Pedro se ve a sí mismo como un siervo cuya tarea es edificar a otros. Él es una piedra de fundamento puesta sobre Cristo, la piedra angular (Efesios 2:20). Su enseñanza, incluso escrita aquí, está destinada a mantener a los creyentes anclados en Jesús mucho después de su partida.
Para Pedro, tanto vivir como morir sirven a un solo fin: que el pueblo de Dios permanezca firme en Cristo, sin olvidar jamás la verdad que salva. Y así debemos hacer nosotros: aprendiendo de su ejemplo, también debemos vivir con el mismo propósito: fortalecer a otros en Cristo para que, mucho después de que nos hayamos ido, la verdad permanezca viva en sus corazones.