Devocional 2 Octubre 2025
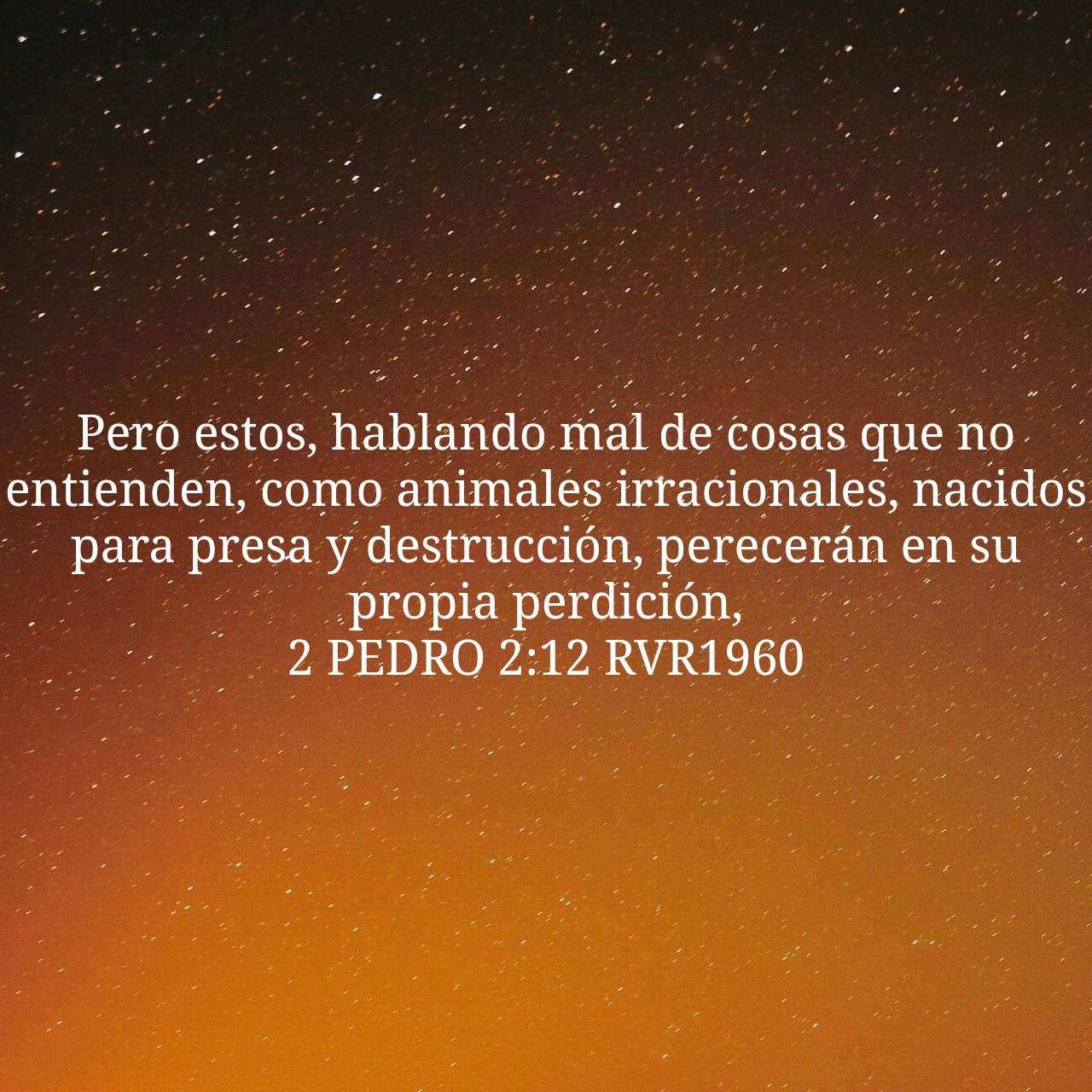
Pedro no nos permite confundir a los falsos maestros con creyentes sinceros que pueden diferir en entendimiento. Más bien, los muestra por lo que son: rebeldes insolentes que desprecian la autoridad y se exaltan a sí mismos. Son “atrevidos y contumaces” (v.10), reclamando autoridad aun sobre seres espirituales, cuando Judas nos recuerda que aun Miguel el arcángel dijo: “El Señor te reprenda” (Judas 9). Su arrogancia revela su ceguera a la verdad: la verdadera autoridad proviene sólo del Señor.
Pedro los compara con “animales irracionales, nacidos para presa y destrucción” (v.12). Como bestias salvajes impulsadas por el instinto, estos maestros son gobernados por el apetito y la auto-gratificación. Exhiben su corrupción sin vergüenza, “teniendo por delicia el gozar de deleites cada día” (v.13), mostrando que su pecado no está escondido sino descaradamente mostrado. Peor aún, se infiltran en la comunión de los creyentes, “manchándose y contaminándose mientras se recrean con vosotros en sus banquetes” (v.13). Su presencia en medio de la iglesia no es accidental: es parasitaria.
La raíz de su corrupción se revela en sus corazones: “tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia” (v.14). No son movidos por amor a Dios ni a Su pueblo, sino por la ganancia propia. Exigen atención, deseando estar en el centro, como si la gloria les perteneciera. Pero Isaías nos recuerda que el Señor dice: “Mi gloria, pues, no la daré a otro” (Isaías 42:8).
Para los creyentes, el llamado es claro: no se dejen arrastrar por tales voces. Su fin es destrucción, y su jactancia es inútil frente a la autoridad de Cristo, quien reina como el verdadero Señor de la historia. Mientras ellos se hacen los protagonistas de sus propias historias, la Escritura nos afirma en la realidad de que sólo Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18). Pongan los ojos en Él, y no serán movidos por la arrogancia de los hombres.