Devocional 6 Octubre 2025
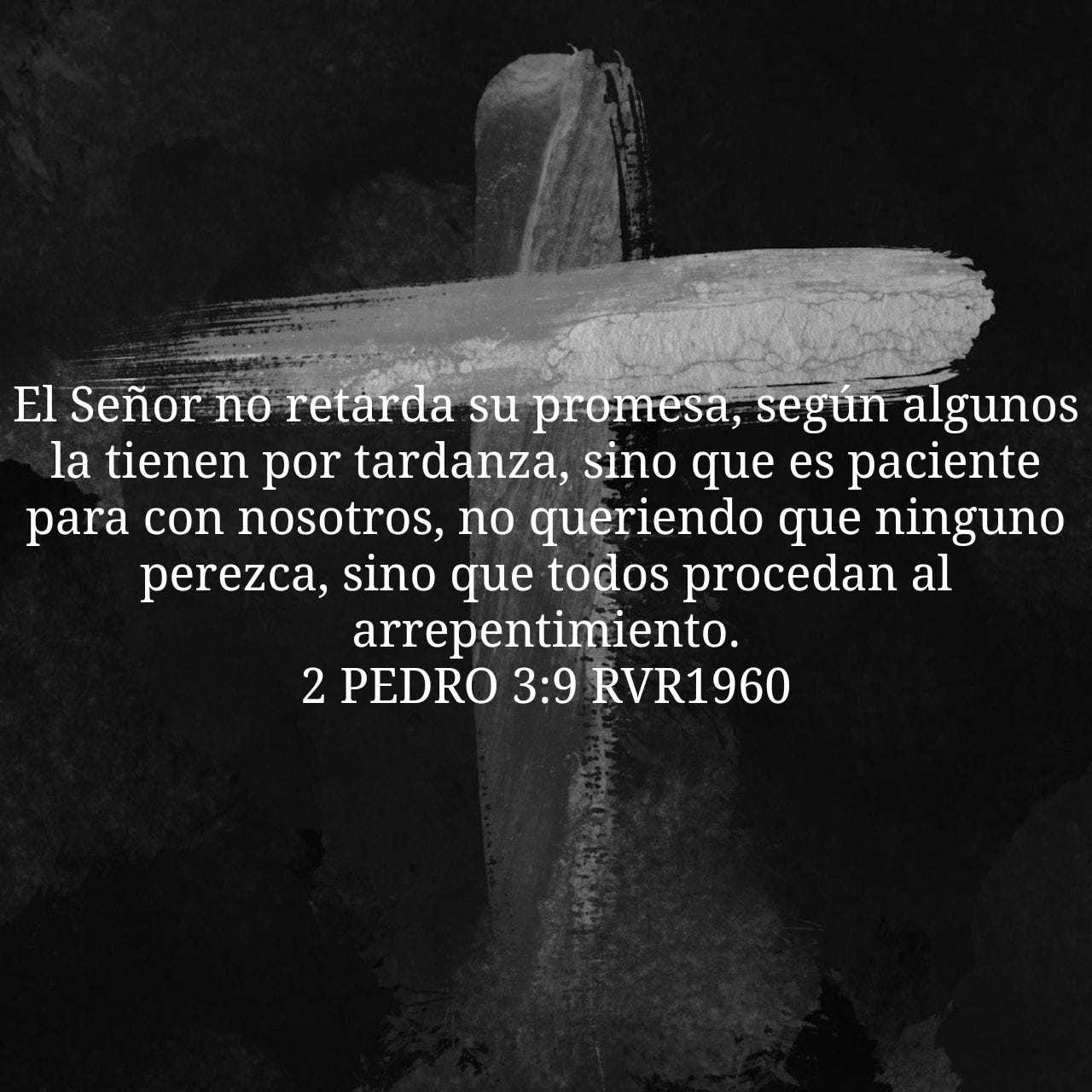
Pedro no nos llama a hacer cálculos espirituales cuando dice que un día es como mil años y mil años como un día. Nos está recordando que el tiempo de Dios no está limitado por el nuestro. La demora en el regreso de Cristo no es señal de descuido, sino de misericordia. Como dice el Salmo 90:4, la perspectiva de Dios sobre el tiempo nos recuerda que Él actúa con perfecta sabiduría, no con prisa. Su aparente “tardanza” es el espacio en el cual la gracia aún obra: la puerta abierta por la que el arrepentimiento todavía puede entrar (Ezeq. 33:11; Rom. 2:4).
Los burladores en los días de Pedro se mofaban de la paciencia de Dios, afirmando que Sus promesas habían fallado (2 Ped. 3:4). Pero Pedro convierte su acusación en seguridad: lo que ellos llaman lentitud es salvación. La misma Palabra que una vez creó los cielos también los juzgará (v. 10). El día del Señor vendrá repentinamente, revelando toda obra oculta y quemando todo lo que no puede permanecer (1 Tes. 5:2; Mal. 3:2–3).
Por eso Pedro hace la pregunta: Si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? (v. 11). La respuesta es santidad, piedad y esperanza perseverante. No esperamos en especulación ociosa, sino en obediencia activa, “apresurando la venida del día de Dios” (v. 12). Nuestra esperanza no está en predecir Su regreso, sino en vivir fielmente hasta que Él venga.
Cada día que Cristo tarda es una misericordia y una prueba, una misericordia para los perdidos y una prueba para la esperanza del creyente (Rom. 8:24–25). La demora prueba nuestra fe: que confiamos en la promesa de “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (v. 13).