Devocional 17 Octubre 2025
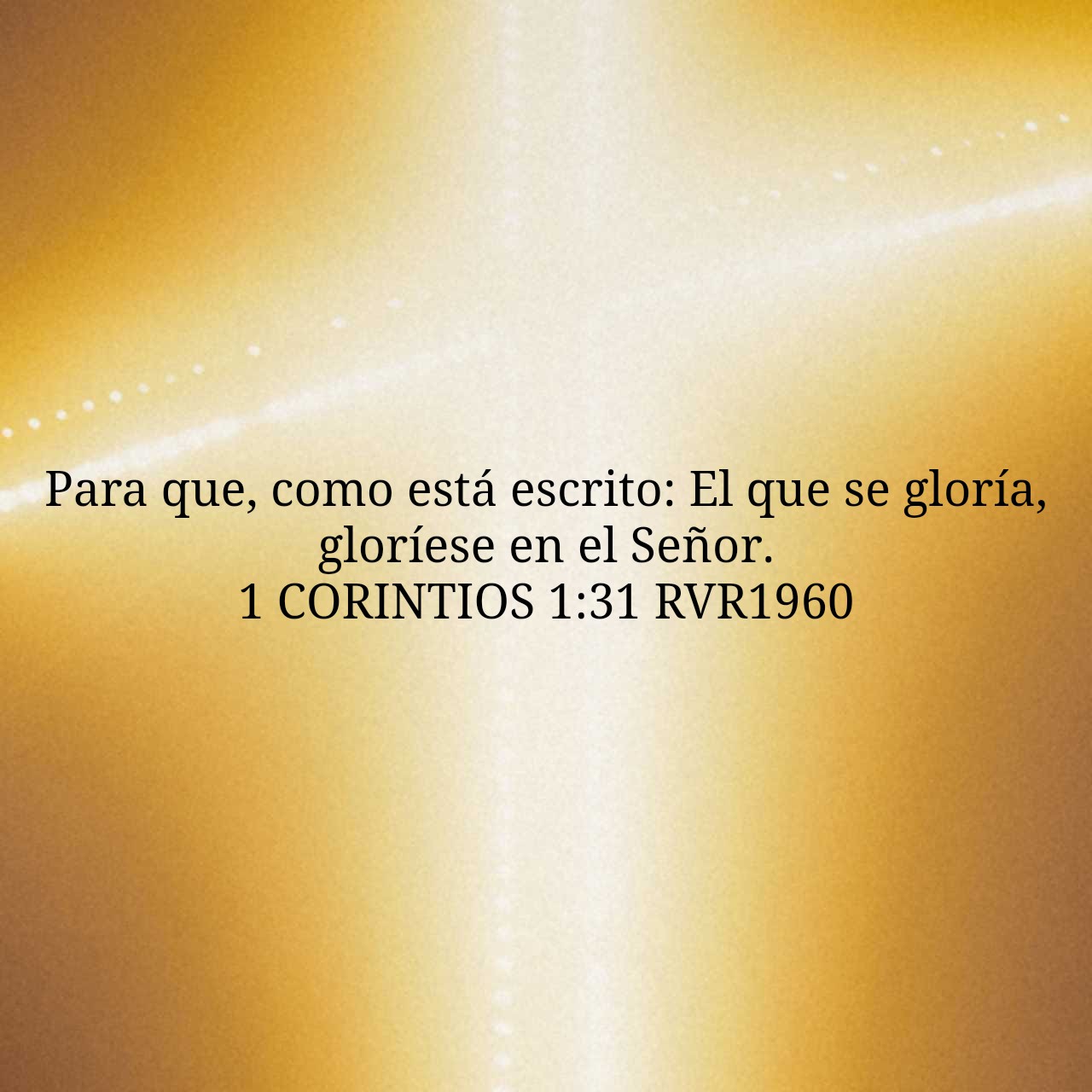
El mundo está lleno de jactancia. Ya sea orgullo intelectual, superioridad moral o celo religioso, las personas buscan constantemente razones para gloriarse en sí mismas. Pero Pablo, haciendo eco del profeta Jeremías, nos recuerda que la verdadera gloria no se encuentra en lo que hemos logrado, sino en a quién conocemos. “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas; mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme” (Jer. 9:23–24). La única gloria del cristiano está en el Señor.
Pablo no habla con la autoridad de un filósofo ni con la elocuencia de un retórico. Se coloca, más bien, bajo la autoridad de Dios. Ya les había dicho a los corintios que no vino “con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo” (1 Cor. 1:17). El evangelio no es una idea ingeniosa descubierta por el hombre, sino la revelación del poder de Dios por medio de la humillación de Su Hijo. La cruz es la gran inversión de la sabiduría del mundo: lo que parece locura y debilidad para los hombres es, en realidad, la sabiduría y el poder de Dios (1 Cor. 1:25).
La vida y la enseñanza de Pablo fluyen de esta verdad. No se presenta ante la iglesia como un hombre que ha comprendido a Dios, sino como uno sobrecogido por la misericordia que lo alcanzó. Como Pedro, Pablo no reclama entendimiento propio; todo lo que enseña proviene de la revelación divina. El mensaje que lleva no es una filosofía que debatir, sino la proclamación de una Persona: Cristo crucificado y resucitado. Gloriarse en el Señor es reconocer que la salvación, la fe, la obediencia e incluso el entendimiento son dones de la gracia de Dios (Ef. 2:8–9; Fil. 2:13).
Esto significa que entre los cristianos no puede haber elitismo, ni sentido de superioridad, ni santos hechos por sí mismos. “¿Qué tienes que no hayas recibido?” pregunta Pablo más adelante (1 Cor. 4:7). Cada parte de nuestra salvación, de principio a fin, es obra de Dios. Antes de ser salvos éramos pecadores sin esperanza; después de ser salvos, somos fortalecidos sólo por Su Espíritu. Por tanto, toda razón para gloriarnos en nosotros mismos ha sido crucificada con Cristo.
Gloriarse en el Señor no es simplemente redirigir nuestro orgullo; es adorar. Nuestra jactancia se convierte en acción de gracias, y nuestra confianza en alabanza. Nos regocijamos no en lo que hemos hecho por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. El verdadero gloriarse se inclina ante la cruz y dice, junto con Pablo: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gál. 6:14).