Devocional 5 Noviembre 2025
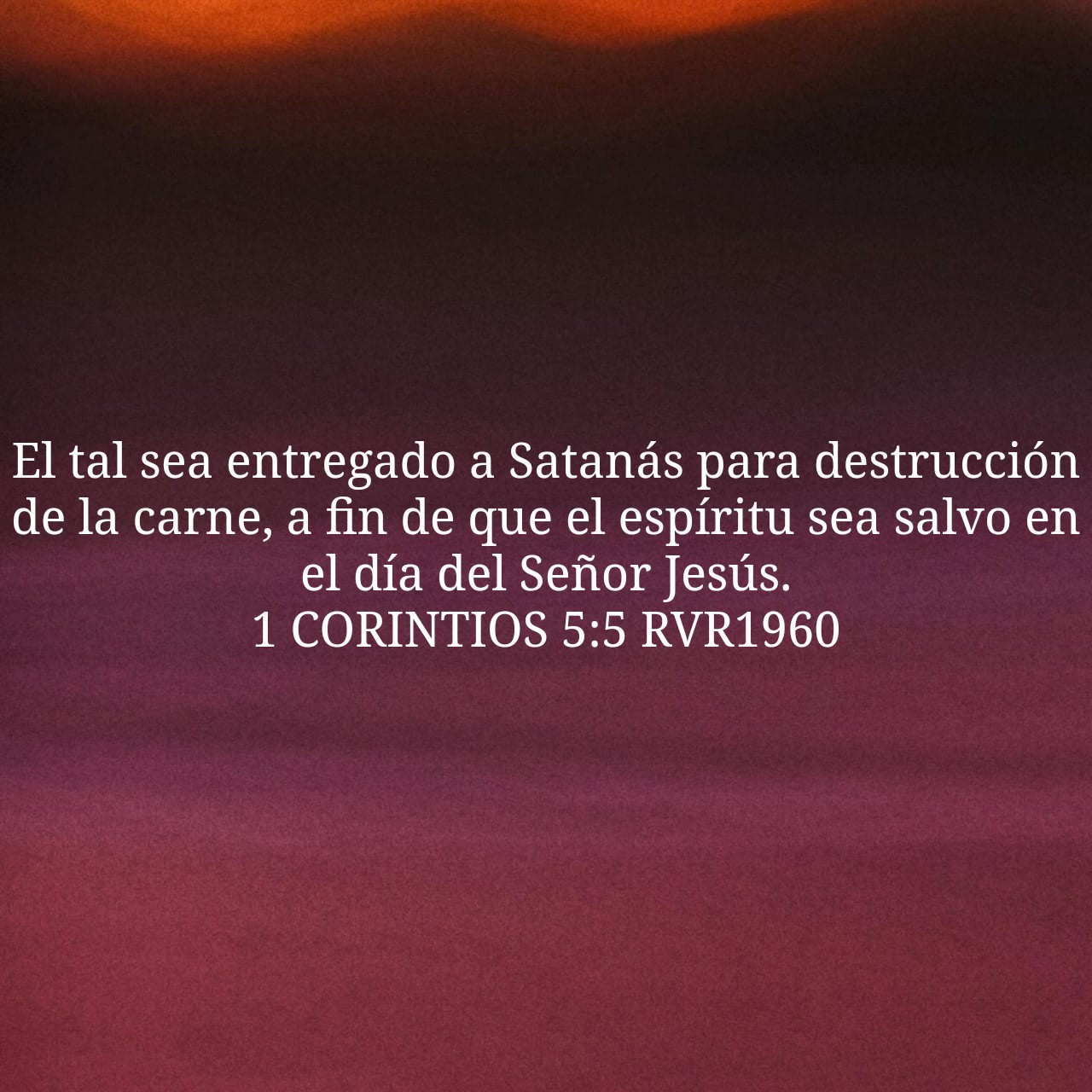
La iglesia de Corinto se gloriaba de sus dones espirituales y de su conocimiento, pero Pablo revela cuán lejos estaban de la santidad que Dios demanda. Había entre ellos un hombre viviendo en abierta rebelión (un pecado tan grave que ni siquiera los incrédulos lo tolerarían) y en lugar de entristecerse, se jactaban. La reprensión de Pablo golpea la raíz de su problema: la verdadera espiritualidad no se mide por la libertad o la tolerancia, sino por la santidad.
El llamado a la santidad no es opcional. Cuando el pecado se tolera dentro del pueblo de Dios, se esparce como levadura en la masa (1 Co 5:6; Gá 5:9). La arrogancia de los corintios los llevó a confundir la gracia con indiferencia. Pero la gracia de Dios no es licencia para pecar (Ro 6:1–2), sino poder para obedecer. La iglesia que se niega a confrontar el pecado deja de reflejar la santidad de Cristo y comienza a parecerse al mundo (Ef 5:3–11).
Pablo ordena que el hombre impenitente sea apartado, no por venganza, sino con esperanza de restauración. “Entregarlo a Satanás” (v. 5) significa colocarlo fuera de la comunión y protección de la iglesia, para que su orgullo carnal sea destruido y su alma se salve. Este acto refleja el amor de Dios: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo” (Ap 3:19). El verdadero amor no encubre el pecado; lo confronta para guiar al pecador al arrepentimiento.
La santidad no es aislamiento de los pecadores, sino separación del pecado. Es la señal de un pueblo que pertenece a Dios (1 P 1:15–16). La pureza de la iglesia no se mantiene por autojusticia, sino por reverencia ante la presencia de Cristo en medio de su pueblo (1 Co 3:16–17). Tolerar la rebelión es invitar la corrupción; practicar la disciplina con amor es preservar la vida del cuerpo. Para una iglesia que lleva el nombre de Cristo, la santidad no es crueldad: es misericordia.