Devocional 7 Noviembre 2025
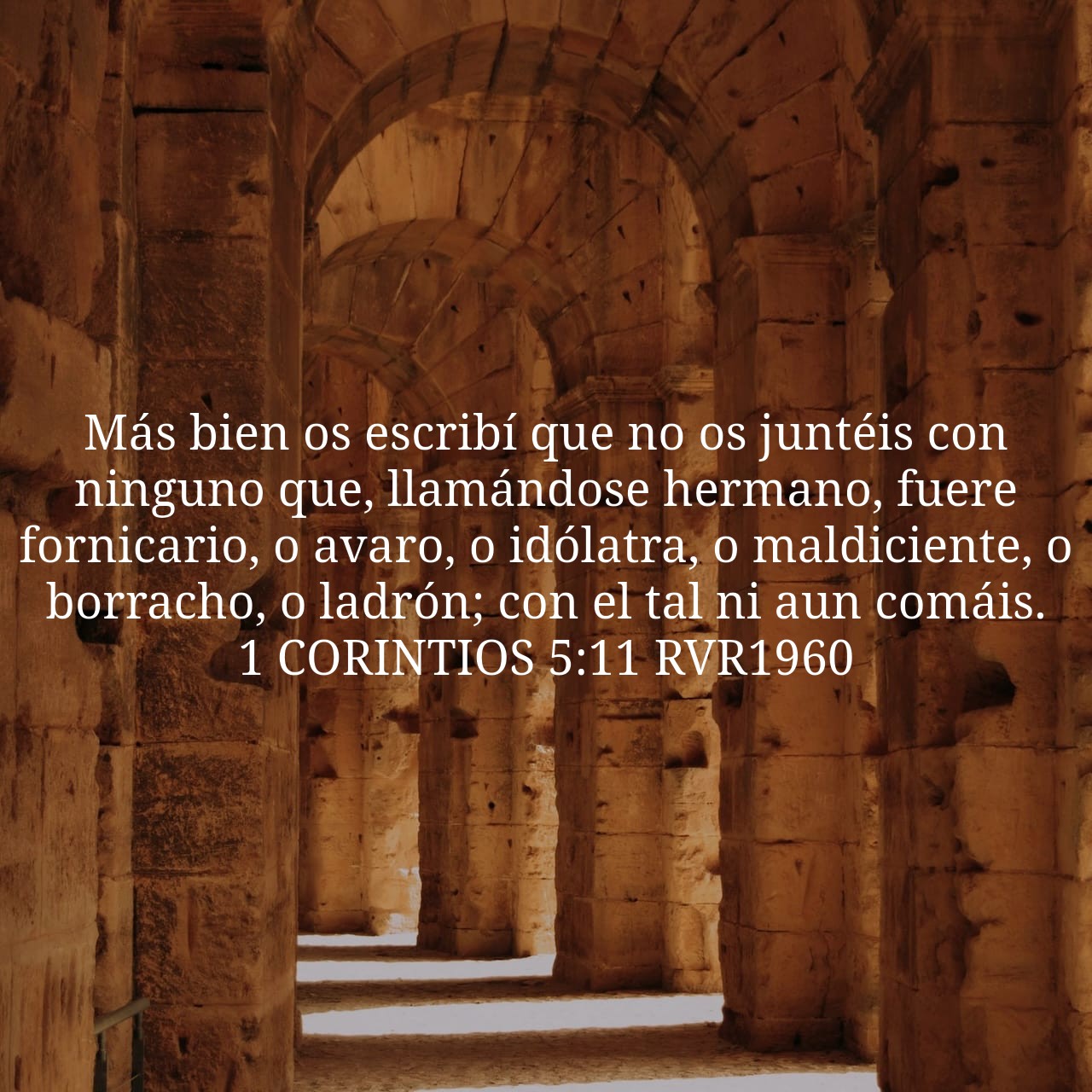
La iglesia de Corinto se había enorgullecido de su supuesta espiritualidad, mientras toleraba lo que incluso el mundo condenaba. Se creían sabios, pero no podían juzgar correctamente. Su error no solo era moral, sino espiritual: confundieron la separación del mundo con la santidad misma. Pablo les recuerda que la santidad no consiste en apartarse del mundo, sino en permanecer fieles a Dios dentro de él. Jesús oró no para que sus seguidores fueran sacados del mundo, sino para que fueran guardados del mal (Juan 17:15). El peligro no estaba afuera de la iglesia, sino dentro de ella.
Pablo traza una línea clara: no es el mundo quien debe ser juzgado por la iglesia, sino la iglesia la que debe juzgarse a sí misma. Dios juzgará a los de afuera (Romanos 2:6–8), pero la casa de Dios debe guardar su pureza (1 Pedro 4:17). “Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros” (Deuteronomio 17:7) no es un acto de crueldad, sino de fidelidad al pacto. El pecado no tratado corroe el cuerpo de Cristo como la levadura en la masa (1 Corintios 5:6).
Juzgar correctamente significa dolerse por el pecado y buscar la restauración, no la superioridad (Gálatas 6:1). El propósito de la disciplina no es la humillación, sino la redención. La iglesia es llamada a la santidad porque Cristo, su Cabeza, es santo (Efesios 5:25–27). Tolerar la rebelión abierta es negar la santidad de Aquel que nos compró.
La santidad no es primeramente separación de los pecadores, sino separación del pecado.